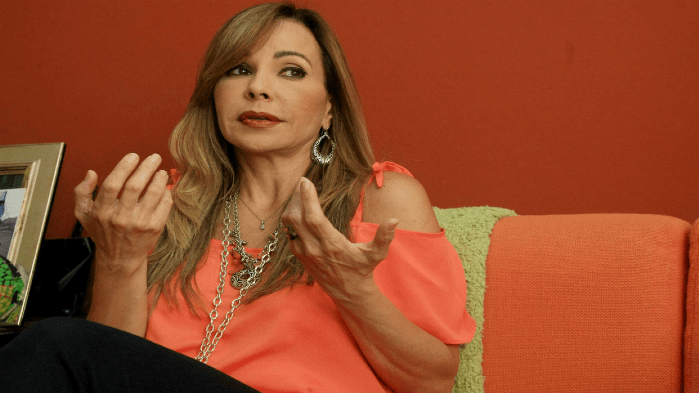MIBELIS ACEVEDO DONÍS
La imaginación como blasón, fuente incesante de creación de realidades. Junto a ella, el individualismo, la expresión del Yo, los sentimientos proyectados sobre la miserable realidad del mundo. La primacía de lo no-racional, los sueños, las emociones, el instinto. La defensa de la libertad, vista como entrega radical, apasionada y sin medias tintas. La búsqueda de ideales inalcanzables, el regodeo en la melancolía, la nostalgia, la soledad individual resultante. El foco nacionalista frente a la universalidad de la Ilustración: el valor de la historia, las tradiciones, el idioma y cultura propios, eso que bordaba “el espíritu del pueblo” (“una nación es un alma, un principio espiritual”, escribía Ernest Renan: “poseer glorias comunes en el pasado, una voluntad común en el presente… he aquí las condiciones esenciales para ser un pueblo”). La angustia metafísica, fruto de la pérdida de fe en la razón. La naturaleza como escenario de contemplación y exaltación sentimental, rasgo que distinguió al desarrollo de la corriente en el Nuevo Mundo. El culto al sentimiento por sobre la razón, abonando a una interpretación cuasi mágica de la existencia: he allí una aproximación a la propuesta del Romanticismo.
“¿Acaso no está envuelto todo en un perpetuo, invisible misterio, visible a tu alrededor? Llena tu alma de él por profunda que sea, y cuando nades en la plenitud de ese éxtasis, da a tu sentimiento el nombre que quieras (…) no sé cómo debe llamársele. El sentimiento lo es todo…”Así escribía Goethe en “Fausto”, como si con ello ya intentase perfilar el retrato de un movimiento crucial para la configuración del pensamiento occidental. A lomos de principios que animaron una vehemente reacción contra el racionalismo, un rechazo visceral al orden que derivaba de la Ilustración y el Neoclasicismo, el Romanticismo irrumpe en la Europa de fines del siglo XVIII como revolución artística; una cuyos vigorosos trotes dejan su estampa en lo político, en lo social, en lo ideológico. La nueva cosmovisión que surgía desde lo estético y avanzaba hacia otros territorios adoptaba así dos vertientes. Por un lado, la del romanticismo social, asentado en la idea de igualdad que prosperó en Inglaterra y Francia (Víctor Hugo llegó a decir que romanticismo y socialismo eran “la misma cosa”), y que también dio cobijo al ideario utópico saintsimoniano. Por otro lado, la del nacionalismo que cobró cuerpo en Alemania e Italia, anticipo de los estados nacionales pero también, visión mesiánica mediante, de los totalitarismos del siglo XX.
“El sentimiento lo es todo”. Triunfo de la subjetividad, las pasiones extremas, los ideales, la ruptura de toda norma que constriña la libertad imaginativa. He allí algunas de las claves del movimiento. En su más sublime versión, promoción de los valores de justicia social y democracia política, la apuesta a la voluntad del ser humano como motor de la historia, a la capacidad del individuo y los pueblos para construir su propio destino; un rasgo que nos emparenta con los dioses y avizora una lucha “condenada” al triunfo. Pero, al mismo tiempo, esa exacerbación de la sensibilidad, el hastío perenne ante la circunstancia, la oposición salvaje a todo lo establecido, conduce al romántico a la evasión de una realidad que opera fuera de él. Cualidad que, en términos de la descarnada pugna por el poder, lejos de ser una ventaja podría convertirse en un lastre.
Lo anterior nos llevaría a afirmar que el espíritu del romanticismo ha encontrado nichos idóneos y nuevas formas de manifestarse en tiempos de modernidad líquida y posdemocracia, asociado a una inestabilidad del poder cada vez mayor, a la reverdecida expansión de las luchas sociales y del imaginario democrático-igualitario. En ese sentido, Latinoamérica sigue prestando campo fértil para esas expresiones, a su vis exuberante y contradictoria. Necesarias, desde luego, para alimentar la llama, el apetito, el entusiasmo colectivo, el inconformismo con causa, esa pasión que nunca puede faltar en el político que vive para la política y no solo de la política, tal como afirmase el propio Max Weber. Eso no basta, sin embargo. También el autor de La política como vocación (1919) nos recuerda que esta se hace “con la cabeza, no con otras partes del cuerpo, ni con el alma”. De allí que en su momento describa a la revolución espartaquista como “un romanticismo que camina hacia el vacío y sin ningún sentido de la responsabilidad de las cosas”; fruto no del compromiso con las consecuencias, sino de la excitación estéril.
En una sustanciosa entrevista (Letras Libres, 2016), en la que se examina la reacción irracional contra las democracias y el giro afectivo de la política contemporánea, el politólogo español Manuel Arias Maldonado hacía referencia a esa inestabilidad, esa ambivalencia que caracteriza prácticamente a “todo fenómeno en la modernidad. El amor a la patria puede tener formas nobles o innobles. La envidia puede transmutarse en deseo de emulación. Las emociones son polimórficas y polisémicas. Esto es importante para evitar una descalificación general”.
En atención a esa consideración, habría que decir que si bien la imaginación puede considerarse un insumo vital para la construcción de un entre-nos, de un espacio comunicacional que sienta bases para la comunidad política, de un estado de ánimo proclive a la transformación y potenciado por cierta “dimensión cognitiva” de la emoción, también conviene vacunarse contra sus excesos. La tesis de que la sola palabra es capaz de parir realidades es tremendamente seductora (sobre todo en épocas electorales), pero tropieza con límites que no pueden esquivarse. En el caso del romanticismo político, y a expensas de “su permanentemente descontento con la realidad existente”, no pocas veces el malestar se traduce en fobia a las concreciones, en vano nominalismo, en repulsa a la tensión sin rupturas. En el tremendismo para la denuncia y el utopismo para las soluciones que hoy cunde entre políticos-candidatos sometidos a la lógica de la sociedad del espectáculo. Ante fenómenos como Trump, Bukele o Milei, cabe dar la razón a Arias Maldonado: “ser rebelde, ser antiestablishment, es lo que gusta”.
Justo es recordar que Carl Schmitt desarrolló una aguda crítica contra esa “estetización de la política” (1919), la transferencia del juicio estético que aplicó el romanticismo alemán en el ámbito de lo político. Al absolutizar la función de la imaginación individual y social y convertirla en facultad rectora de toda realidad práctica, nos dice, el romanticismo diluye la responsabilidad que emana del significado objetivo de las palabras, los conceptos constitutivos de la sociedad. Ninguna definición es valiosa por sí misma, entonces, lo es porque puede convertirse, sin restricciones objetivas, en “figura manejable por el sujeto que se ocupa de sí mismo”. La esfera política pierde así su autonomía, estabilidad y valor propio, se desfigura… ¿un efecto similar al que generarían los significantes vacíos(Laclau), distintivos del discurso populista? La advertencia no pierde vigencia, en fin, en especial en lares en los que lo fáctico impone su enojosa, formidable presencia, y el cambio democrático pide algo más que conjuros para realizarse.
@Mibelis
Síguenos Telegram, Instagram y Twitter para recibir en directo todas nuestras actualizaciones.